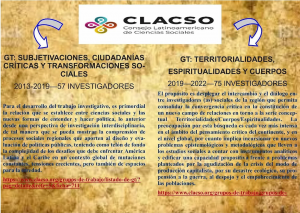HISTORIA DE LAS PRÁCTICAS DEL GT - CLACSO
El proceso investigativo y crítico realizado por el GT subjetivaciones, ciudadanías críticas y transformaciones sociales durante el periodo trienal entre 2016 – 2019 permitió consolidar un programa de investigación en el que se hizo visible la construcción de una cierta manera de conocer, enunciar y actuar desde la realización de un pensamiento crítico conectado con el plano de lo creador. Las convergencias epistemológicas que surgieron de estos ejercicios de la crítica, hicieron posible consolidar rutas para la subjetivación, la consolidación de ciudadanía y la gestación de procesos de transformación social, generando nuevas problematizaciones referidas a las emergencias territoriales, las espiritualidades y los cuerpos. Se hace necesario entonces que el GT indague por estos desplazamientos conceptuales y en el plano de la experimentación que se despliegan actualmente en el contexto latinoamericano, caribeño y mundial.
La relevancia teórica del estudio de las territorialidades y las territorializaciones está dada por la urgencia de profundizar la ruptura con la noción del territorio contaminada por las ideas de los modelos de desarrollo que han orientado la modernidad, especialmente en esta última fase del capitalismo (Useche, 2008). Se requiere de otras lógicas, de otras maneras de entender los espacios para la vida, en clave de aprendizajes continuos e intercambios sustantivos entre todos los actores del territorio (Assman, 2002). Esto está referido al habitar, o sea a las formas de construcción del territorio como un organismo en continuo movimiento, que no es ajeno a las luchas de los poderes, unos que intentan construir espacios cerrados aptos para la dominación, otros que surgen como fuerzas que buscan crear lugares llenos de sentidos, aptos para la vida, poblados de significados, en donde la pregunta sea por las relaciones vitales entre las mujeres y los hombres y de éstos con la naturaleza, así como por la relación del sujeto consigo mismo, con sus territorios espirituales y corporales y sus opciones éticas y políticas.; esto nos sumerge en la riqueza y complejidad de los procesos caóticos que suscitan la vida.
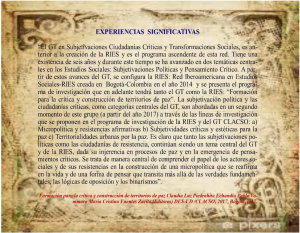
Así, las territorialidades rebasan las visiones topológicas o de ser concebidas meramente como unidades administrativas del poder para, en cambio, proponer cartografías existenciales que buscan los puntos de conexión de las potencias sociales con sus espacios, tanto en el plano físico como en los entornos simbólicos y más allá de ello, en las posibilidades de generar agenciamientos colectivos. Esto implica la consolidación de convergencias con conceptos como el de territorialidades de paz (Useche, Pérez y Martínez, 2019), pero también con múltiples visiones y maneras de concebir los procesos de territorizalización, desterritorialización y reterritorialización que se convierten, por tanto, en un reto de orden teórico y a la vez de tipo práctico. La territorialidad es una fuente compleja de vitalidad; por tanto, es una fuente de saberes, de conocimientos que producen identidades y subjetividades capaces de reconocer y potenciar la diversidad. Desde allí, fundamentar esas existencias otras que se desarrollan de manera situada y en conexiones profundas y complejas con asuntos como lo ancestral y otras posibilidades de pensamiento.
En lo que atañe a la cuestión del cuerpo, resulta sumamente importante la manera en la que ya no solamente se puede entender como texto inscrito desde los escenarios del poder y la cultura, tal como fue contemplado en el pensamiento de Foucault (2010), Kristeva (2005), entre otros, sino también como un escenario de resistencia y un campo de posibilidad abierto a la experimentación, como lo señala la construcción conceptual de perspectivas como las de Braidotti (2016), Butler (2017) o Haraway (1995). El cuerpo se ha convertido en un espacio de consolidación de nuevas maneras de hacer visibles otras epistemologías, que desde el sur global empiezan a configurar la corporalidad como escenario de la crítica creadora, en la que se constituyen formas otras de existir y re-existir, de desujetarse y adentrarse en nuevos agenciamientos y cartografías que desentrañan su potencia como ejercicio político. La piel se convierte en el lienzo para la denuncia, el entretejido de nuevas formas de enunciar, la construcción de alianzas y la configuración de máquinas de guerra (Deleuze, 2015) para el fortalecimiento de las
organizaciones sociales y los colectivos que encuentran la mejor manera de hacer presencia en los cuerpos y su capacidad transformadora.
El cuerpo en esta medida, se hace síntesis y vehículo de las luchas por la vida, como modos de resistencia que superan la superficialidad para adentrarse en la constitución de nuevas maneras de re-existencia. Un escape de la organización y la segmentaridad para, sobre los trazos de nuevas líneas, empezar a visibilizar esas otras epistemes ocultas por la colonialidad del pensamiento. En palabras de Boaventura de Souza Santos (2019) esta perspectiva hace posible dar fin al imperio cognitivo desde cuerpos que rompen las fronteras clásicas, pero también encarnan otras subjetivaciones y nuevas territorializaciones. Así es como estas corporalidades hacen visibles procesos en espacios como los de lo queer, lo abyecto, lo posthumano, lo transhumano y las formas estéticas en las que es dado pensarse en otros cuerpos, en otras composiciones de potencia que van desde lo genético hasta lo performático. Por ello, surge, en contextos como el latinoamericano y el caribeño la necesidad de fundamentar y consolidar apuestas teóricas y críticas capaces de sintonizarse con las posibilidades que ofrece el trabajo con el cuerpo hoy.
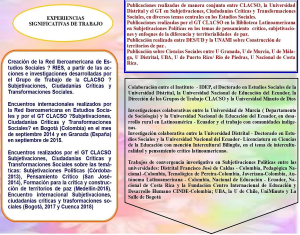
Pero al lado de ello, aparece un asunto fundamental que se convierte en elemento necesario para pensar las luchas políticas y las resistencias en las sociedades actuales, así como también una de las preocupaciones centrales en el marco del actual panorama de debate político, social y cultural. Se trata de la espiritualidad entendida en un plano ético y ontológico, que “implica mutaciones y metamorfosis y se refiere a la verdad, no como producción de conocimiento, sino como voluntad de poder sobre nosotros mismos, es decir, explicita una ética que se expresa en un trabajo de cuidado y de conocimiento de sí.” (Piedrahita, 2014, p. 29) y, por ello mismo, ante la situación contextual actual, en medio de rupturas y “crisis de la legitimidad política” en el marco de la “política del miedo” global (Castells, 2017), se erige como posibilidad de encuentro del sujeto consigo mismo en aras de superar el enfriamiento de lo político y potenciar acciones micropolíticas tanto en el plano teórico como en la fundamentación que permita llevar a la prácticas nuevas acciones de resistencia situadas en los territorios.
En últimas, se trata de hacer de la espiritualidad un eje decisivo para la consolidación de la crítica como un ejercicio ético – práctico, no solamente una interrogación a los poderes y las “verdades” que pululan en los ecosistemas mediáticos y en los sistemas de poder contemporáneos, sino también la vía para el empoderamiento de los sujetos desde la capacidad de cuidar de sí mismos. A partir de allí se pueden construir conocimiento de sí y otras maneras de existir, así como permitir la emergencia de nuevas territorialidades, que resistan a los órdenes hegemónicos que provienen de lo más oscura de la Globalización Neoliberal en el espíritu de las redes digitales y de la configuración de mundos unidimensionales a través de las pantallas con la ola propia de fenómenos como la postverdad.
De esta manera, los tres ejes de trabajo del GT aparecen como elementos relevantes en el presente y pilares para pensar tanto desde la reflexión teórica como desde la acción práctica, de manera que se conviertan en elementos no solo para profundizar en el orden conceptual sino también en recursos que lleven tanto al desarrollo de procesos de empoderamiento en los territorios como a gestar nuevos agenciamientos y formas de resistencia. Estos ejes permiten, en consecuencia, construir nuevas resistencias minoritarias, creativas, comunales, afirmativas, que tejan otras formas de existir y al mismo tiempo las transformaciones sociales que, desde el pensamiento crítico entendido como creación, se requieren en una época como la actual, para la que la potencia de los cuerpos, las espiritualidades y las territorializaciones se conviertan en el acicate de las luchas políticas presentes y futuras.